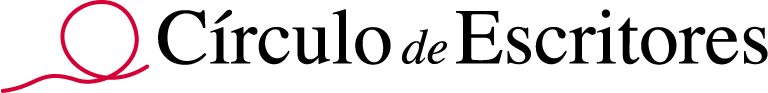Tres noches en Ítaca, la nueva obra de Alberto Conejero, nació hace ya muchos años, en un instituto del extrarradio de Madrid. Él tenía poco más de 15 años cuando una profesora de griego clásico llamada Alicia preguntó a sus alumnos -«los hijos de los obreros y limpiadoras»- cómo había reconocido la nodriza a Odiseo tras su viaje. No supieron responder. Con el tiempo, Conejero entendió que aquella exigencia no era pedantería, sino una forma de dignidad: hacerles sentir herederos legítimos del legado clásico. «Quería que imagináramos más hondo y más lejos», recuerda. En honor a esa profesora, a la que nunca volvió a encontrar, surge ahora la obra que estrena en Nave 10 de Matadero.. La pieza parte de una muerte: la de Alicia -no ha perdonado ni el nombre, por si había dudas-, una profesora a punto de jubilarse que un día decide dejarlo todo y marcharse a Ítaca para empezar una nueva vida. Sin embargo, Conejero huye de manera muy premeditada del consuelo fácil. «En realidad es una obra sobre la vida y sobre el amor que siguen derramando aquellos que ya no están», explica. El teatro se erige así como el último resquicio donde «los ausentes todavía pueden ofrecernos consuelo y guía a los que estamos por aquí», y «la ausencia siempre va a ser una forma de presencia».. En Tres noches en Ítaca, la desaparición de la madre obliga a sus tres hijas -Penélope, Helena y Ariadna- a mirarse a sí mismas y también a aquello que quedó sin resolver. Conejero insiste en la idea, incómoda pero necesaria, de aprender a ver a nuestros padres como personas. «Detrás de esas palabras tan grandes -padre, madre- hay deseos, renuncias, vidas anteriores a nosotros», y explora también en qué nos convertimos nosotros cuando ese «muro de contención» que son nuestros padres cae.. «Habla de segundas y terceras oportunidades y de que todos deberíamos poder mover el timón de golpe, girar el barco de nuestra existencia hacia puertos nunca vistos». De ahí surge uno de los ejes más potentes de la obra: «el derecho a renacer en un cuerpo más viejo». Alicia nunca había estado en Grecia; Ítaca era para ella un territorio de libros y anhelos. Su decisión de mudarse allí es quijotesca, pero también profundamente política. «La vida nos marca un camino que nosotros mismos hemos trazado, pero cada vez creo más en el derecho a reconducilo», afirma Conejero. «Por eso esta obra habla también de las segundas y terceras oportunidades, y de que todos deberíamos poder mover el timón de golpe, girar el barco de nuestra existencia hacia puertos nunca vistos». Quizá les suene: en los últimos días un pingüino valiente -o suicida- que elige desviarse del grupo se ha colado en redes. Frente a una cultura obsesionada con la juventud y el éxito, la obra reivindica las segundas y terceras oportunidades, y «parar y fracasar juntos».. Ítaca funciona aquí como símbolo y como lugar concreto. Conejero, que se siente muy vinculado a la Grecia contemporánea, se aleja del mito idealizado para pensar la isla como un espacio real donde conviven lo cotidiano y lo legendario. Esa fricción atraviesa toda la función: Homero y el papeleo administrativo, el pensamiento científico y el mítico, lo sublime y lo costumbrista. El humor -inesperado, serio- aparece como «un pasamanos para atravesar lo doloroso». «Reímos para sobrevivir», dice Conejero, y no, al menos en este caso, para evadirnos.. También es una obra sobre la familia como escuela de lo humano: un lugar de cuidados y tensiones, de vínculos que no se eligen y que, sin embargo, nos construyen. En un tiempo marcado por el hiperindividualismo, Conejero reivindica lo comunitario y la posibilidad -siempre abierta- de recomponer el lazo. «Siempre estamos a tiempo de cuidar el vínculo», sostiene.. Esa defensa del vínculo se extiende a su concepción del teatro. Para él, es uno de los pocos espacios que aún exigen presencia compartida y corresponsable: apagar el móvil, estar juntos y asumir que no somos el centro. «En un mundo despiadado, la bondad se ve como fragilidad», afirma. «El teatro nos recuerda que nadie se salva solo».. Al final, Conejero rehúye la idea de mensaje. «No soy un cartero», dice. Pero sí confiesa un deseo sencillo: que el público salga con ganas de llamar a sus madres, de abrazar a sus hermanos, de cuidar lo que se ama. A los 47 años, asegura seguir siendo un aprendiz. «Cuanto más vivo, más consciente soy de lo que ignoro». Quizá por eso sigue escribiendo: siempre queda algo por decir.
La Lectura // elmundo
El dramaturgo convierte Ítaca en un espacio donde empezar de nuevo y repensar el cuidado y la memoria en una obra dirigida por María Goiricelaya en Nave 10 de Matadero Leer
El dramaturgo convierte Ítaca en un espacio donde empezar de nuevo y repensar el cuidado y la memoria en una obra dirigida por María Goiricelaya en Nave 10 de Matadero Leer