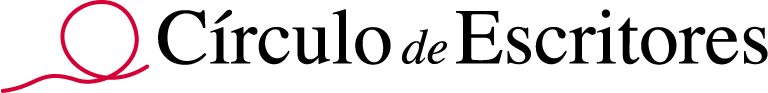La situación es desesperada. Luke Skywalker pilota su caza por la gigantesca Estrella de la Muerte, perseguido por Darth Vader, con el objetivo de alcanzar el núcleo y disparar. Es la última posibilidad para destruir el arma definitiva del Imperio que tiene ya en su punto de mira el planeta en el que se cobija la base rebelde. Nuestro héroe prepara «la computadora de objetivos» de su nave, la misma que no ha servido de nada a sus compañeros previamente, cuando, de pronto, escucha en su cabeza la voz de Obi-Wan Kenobi: «Confía en tu instinto, utiliza la fuerza».. Luke apaga la computadora ante la congoja de la princesa Leia y el resto del centro de operaciones. Y, así, destruye la Estrella de la Muerte.. ¿Debemos apagar la IA, como en el icónico final de La Guerra de las Galaxias, para que nuestra capacidad de pensar no se pudra? ¿Toca fundirla a negro al menos en escuelas y universidades donde los alumnos, que ya venían mostrando los síntomas de falta de atención y ansiedad característicos de los usuarios hiperactivos de smartphones, han dejado de presentar un solo trabajo original? ¿Qué hacer ante la alerta de los profesores de que sus alumnos, incluso los de Humanidades, se muestran incapaces de leer «libros largos» mientras exhiben un deterioro cada vez más acelerado de sus capacidades cognitivas?. Estas impresiones, por cierto, acaban de ser validadas por el reciente estudio Your brain in ChatGPT del MIT. Pero hay algo más: ya no se trata sólo de que el cociente intelectual general, que venía creciendo de forma sostenida desde hace décadas, muestre por primera vez un estancamiento e incluso un retroceso. Ni de que abandonar la lectura por el scroll infinito de reels esté cincelando una humanidad postalfabetizada que retoma la oralidad y liquida en el tránsito la capacidad para el pensamiento abstracto y las bases de la tolerancia política. La sospecha de que la tecnología está erosionando no solo nuestra atención, sino también la forma en que leemos y pensamos, se extiende cada vez más, como alertaba una reciente columna de María Harrington en The New York Times. Pero lo verdaderamente incómodo, y de lo que casi nadie quiere hablar, es que este proceso podría estar abriendo una nueva brecha de desigualdad.. «Piensen en esto comparándolo con los patrones de consumo de comida basura», escribe Harrington. «A medida que los snacks ultraprocesados se han vuelto más accesibles y creativamente adictivos, las sociedades desarrolladas han visto surgir una grieta entre quienes tienen los recursos sociales y económicos para mantener un estilo de vida saludable y quienes son más vulnerables a la cultura alimentaria obesogénica. Esta bifurcación está fuertemente influida por la clase social: en todo el Occidente desarrollado, la obesidad se ha correlacionado fuertemente con la pobreza. Me temo que también lo hará la ola de postalfabetización».. ¿Vamos hacia un mundo en el que pensar será un lujo, dividido entre una pequeña élite gobernante que almorzará comida orgánica y leerá libros largos y una mayoría adepta al fast food y a ChatGPT incapaz de reflexionar? O, por decirlo con todavía más concisión: ¿está la masa condenada a ser pobre, gorda y, además, idiota?. Hablamos con la neurocientífica Maryanne Wolf, profesora en la Universidad de California y una de las mayores expertas mundiales en lectoescritura y en cómo afecta a nuestro cerebro la lectura en pantallas. La autora de Lector, vuelve a casa (Deusto, 2020) explica que su gran preocupación es que la lectura profunda, aquella que requiere inmersión y esfuerzo, «se atrofie en el público general y solo la preserve una élite consciente de los peligros de perder los procesos cognitivos y afectivos que fomenta tanto en jóvenes como en adultos».. El cerebro no está programado para leer de forma innata; es una habilidad que se aprende y, por tanto, se moldea con la práctica. Su plasticidad es, en este caso, un arma de doble filo. «La cuestión principal que la gente debe comprender es que el cerebro lector es flexible y cambia según lo que se le pida, tanto por los diferentes sistemas de escritura como por nuestra forma de leer», afirma. «Si nos convertimos en lectores superficiales de información, algo que se fomenta en la lectura digital en pantalla, dejaremos de dedicar tiempo a los procesos cognitivos, lingüísticos y afectivos más sofisticados que sustentan la capacidad de nuestro cerebro para pensar de forma crítica y empática, con perspicacia y reflexión».. En una sociedad dominada por la búsqueda de la eficiencia, herramientas como ChatGPT parecen ofrecernos un atajo valioso, un ahorro de tiempo. Sin embargo, para Wolf, se trata de una ganancia ilusoria y cortoplacista. «Al delegar sistemáticamente la tarea de leer o escribir, empezamos a perder los milisegundos que el cerebro necesita para desarrollar y mantener sus propios procesos cognitivos y afectivos». Como un atleta con los entrenamientos, el cerebro necesita esfuerzo y tiempo para mantener sus capacidades en forma. Al ceder a la supuesta eficiencia, nos volvemos peligrosamente «dependientes de servidores de información que ya no podemos evaluar».. Esta percepción desde la docencia es compartida por Anna Carballo, doctora en Neurociencias por la Universidad Autónoma de Barcelona e investigadora de los procesos de aprendizaje, quien como profesora universitaria observa con inquietud una tendencia consolidada: «Año tras año tenemos alumnos y alumnas con importantes problemas de comprensión lectora, y oral, en la Universidad», afirma. «Muestran un vocabulario cada vez más restringido, con dificultades a la hora de hacer inferencias, de desarrollar argumentos, de estructurar un texto o de realizar una lectura profunda y reflexiva».. En la misma línea, María Rosa Elosua de Juan, catedrática de Psicología de la UNED tras cuatro décadas como profesora universitaria e investigadora en comprensión lectora y envejecimiento cognitivo, emite un diagnóstico tajante: «Balance negativo, sin cortapisas de ningún tipo». Para ella, el problema no es nuevo, pero se ha agravado, y lo demuestra con una comparación directa y reveladora: «Yo veo las tesinas de 1980, por ejemplo, y los Trabajos Fin de Grado que se hacen en los últimos quince años y la diferencia es abismal en calidad y cantidad. Me llama mucho la atención cómo éramos capaces de elaborar un Trabajo final de Licenciatura o Grado con mínimas orientaciones didácticas y producíamos un trabajo escrito que implicaba una reflexión elaborada, ordenada, constructiva acerca de un tema determinado, que hoy suscitaría la admiración».. Elosua de Juan apunta a una paradoja central de nuestro tiempo: la ingente cantidad de datos disponibles no se traduce en un mayor conocimiento. «Disponer de tanta información genera confusión y falta de claridad», insiste. Volviendo a la metáfora de la comida rápida, la abundancia de alimentos no mejora nuestra nutrición, sino todo lo contrario.. Sin embargo, no todas las voces dibujan un panorama tan unívoco. Antonio Diéguez, catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Málaga con casi cuarenta años de experiencia, tiende a «desconfiar de los augurios distópicos». Aunque reconoce el «peligro» de que la inteligencia artificial sustituya la lectura reposada, opina que «la capacidad de lectura y de reflexión de los buenos alumnos sigue siendo la de siempre, si no mejor», mientras que el nivel de los malos alumnos «ha sido el mismo siempre». La principal diferencia que ha notado es la práctica desaparición de la zona intermedia de estudiantes, con un trasvase de alumnos hacia ambos extremos. «En España el número de lectores habituales en su tiempo libre sigue creciendo año tras año, y son sobre todo las mujeres jóvenes con estudios universitarios las que contribuyen a este aumento», subraya.. La irrupción de la tecnología en las aulas no es un mero cambio de herramientas, sino una transformación de fondo que algunos expertos no dudan en calificar de ideológica. El escritor y profesor Andreu Navarra es uno de los más críticos, y pide hablar no tanto de «digitalización» como de «siliconización» del sistema. Para Navarra, lo que ha ocurrido es la irrupción de «una ideología política muy concreta y ultrarreaccionaria, el siliconismo californiano, que se ha presentado como una religión civil natural e inexorable, que ha fagocitado nuestras instituciones democráticas».. En este contexto, la escuela ha sido incapaz de apartarse de lo que él denomina «tecnopopulismo», y considera que la tarea más urgente es «separar la pedagogía de la propaganda y la posverdad». «Las escuelas deberían convertirse en santuarios de desconexión en los que las personas intercambiasen experiencias de mundos distintos y aprendieran a leer y a argumentar con pausa y mesura».. Esta transformación ya arroja resultados medibles en la capacidad del alumnado. La experiencia de María Rosa Elosua de Juan, tras cuatro décadas en la universidad, es un testimonio directo de este declive, a pesar de que los estudiantes hoy tienen una cantidad ingente de información a su alcance. «Como profesora de universidad», afirma, «doy testimonio de la evolución negativa que se ha producido en los estudiantes». Los efectos de este nuevo paradigma educativo, centrado, según critica Navarra, en «las emociones y el conformismo hedonista», son palpables para los docentes que reciben a las nuevas generaciones.. Sin embargo, para Diéguez, culpar únicamente a la tecnología sería una simplificación. Si bien reconoce el impacto negativo del abuso del móvil, sugiere que el problema es sistémico. «Los estudiantes españoles no salen muy bien parados en las pruebas internacionales de comprensión lectora, pero se debe más a ciertas deficiencias peculiares de los sistemas educativos actuales o a factores sociales que a un mal influjo de la tecnología». Entre esas deficiencias destaca el hecho de que «las humanidades tienen un papel cada vez menor» y que «las exigencias del bachillerato actual en contenidos no son las de antes».. Maryanne Wolf propone un camino para reconciliar ambos mundos: trabajar para lograr un «cerebro biliterado». Esto implica, por un lado, «asegurar que aprendan las habilidades de codificación y programación necesarias para nuestro mundo». Pero, al mismo tiempo, debemos enseñarles a «leer y a pensar profundamente a través del medio impreso, que ofrece ventajas y requiere más tiempo para procesarlo».. «En un mundo saturado de información, el cerebro busca atajos para ahorrar energía. Por eso los discursos simplistas, alarmistas y conspiranoicos calan». El deterioro de la capacidad para la lectura profunda y la reflexión no es solo una cuestión académica; sus consecuencias se extienden al núcleo del funcionamiento de la sociedad y de la democracia. Wolf asegura que si una gran parte de la población pierde las contribuciones de la lectura al pensamiento profundo, las implicaciones para «la capacidad de la sociedad para tener una democracia informada, se verán gravemente afectadas». Sin las habilidades que fomenta la lectura reposada, como el análisis crítico y la empatía, los ciudadanos se vuelven «cada vez más vulnerables a la desinformación y las falsas promesas de los demagogos».. Esta vulnerabilidad tiene una explicación cognitiva. En un mundo saturado de información, el cerebro, que por naturaleza está diseñado para ahorrar energía, busca atajos. «Por eso, los discursos simplistas, generalistas, alarmistas y conspiranoicos calan fácilmente en las personas, porque ofrecen soluciones simples a problemas complejos», dice Anna Carballo. «Cedemos a explicaciones reduccionistas porque son más cómodas, a pesar de ser falsas y hacernos fácilmente manipulables».. Este «ahorro energético» del cerebro es explotado sistemáticamente por el entorno digital. El profesor Andreu Navarra, citando al pensador Franco «Bifo» Berardi, advierte que «la velocidad del autómata internáutico anula la racionalidad humana». «El resultado es una histeria perpetua en que hemos de vivir, odiándonos los unos a los otros y enfermando porque los algoritmos localizan los puntos débiles de nuestra conducta para colocarnos contenidos extremos o propaganda adaptada incesantemente», denuncia.. Navarra introduce el concepto de «resonancia» del sociólogo Harmut Rosa, que define como la capacidad mutua para escucharse y cambiar, en contraposición al «eco», que es la simple confirmación de nuestros propios sesgos ideológicos, alimentados por los algoritmos. La conclusión es desoladora: hemos creado una «Escuela del Eco, no una Escuela de la Resonancia». Este entorno tóxico impide generar los espacios comunes y los intereses colectivos sobre los que se fundamenta una democracia sana. «Sin el hábito deliberativo, la democracia resulta imposible», sentencia.. En este contexto, el simple acto de abrir un libro y sumergirse en él adquiere una nueva dimensión, convirtiéndose en una forma de subversión contra la inercia digital. «La lectura profunda es un acto de resistencia», sostiene Wolf.. A pesar de la gravedad del diagnóstico, la mayoría de los expertos consultados confían en que es posible revertir la situación. Incluso la voz más crítica, la de Andreu Navarra, que considera que «ya nos hemos instalado en un presente distópico», llama a la acción para no caer «en el fatalismo». La solución, coinciden, pasa por una intervención consciente y decidida tanto en el ámbito familiar como en el educativo y social.. El punto de partida fundamental es el hogar. Todos los docentes apelan al poder del ejemplo. «Difícilmente un niño se va a aficionar a la lectura si no ve nunca leer a sus padres», resume Antonio Diéguez. Elosua de Juan insiste en que los padres y madres «lean más en casa» porque «el ejemplo que damos es la mejor educación». A esto se suma la necesidad de crear un entorno propicio. Diéguez aconseja disponer de «un lugar adecuado en casa para que la lectura sea grata», mientras que Carballo subraya la importancia de que haya «tiempos y espacios libres de las pantallas, también para los adultos».. Más allá de ser un modelo, los padres pueden actuar como mediadores activos. Anna Carballo propone la «lectura compartida» como una forma de conectar con los hijos, compartiendo «universos y emociones» y especulando juntos sobre las historias. Por su parte, Elosua de Juan recomienda «comprar y regalar» libros que respondan a los intereses de cada hijo para crear «lo más difícil: el hábito de la lectura». En este proceso, Diéguez introduce un matiz práctico: es crucial «dejarles que lean en el formato que quieran, no hay que obsesionarse con el papel». Finalmente, Carballo recuerda que la lectura se cimienta sobre una base oral sólida, por lo que es vital «dar espacio al diálogo real en casa».. En el plano educativo y social, las soluciones requieren una mayor ambición. Maryanne Wolf no aboga por una guerra entre la pantalla y el papel, sino por una integración inteligente: «Asegurar que aprendan las habilidades de codificación y programación necesarias para nuestro mundo» y, al mismo tiempo, enseñarles a «leer y a pensar profundamente a través del medio impreso».. Andreu Navarra va más allá y exige un cambio sistémico. Para él, es necesario construir «ágoras o minipolis en casa» y, sobre todo, «exigir nuevos currículums basados en contenidos y no en competencias» que garanticen que todos los saberes lleguen a todo el alumnado.. Se trata, en definitiva, de una lucha por el modelo de sociedad. Como concluye Elosua de Juan, la tarea es ineludible, porque tanto las grandes cuestiones como los problemas diarios «requieren nuestra extraordinaria capacidad de pensar» y porque, al final, «el cerebro humano es una obra inacabada».
La Lectura // elmundo
Cada vez más expertos alertan de que vamos hacia un mundo ‘postalfabetizado’: pensar será un lujo y el mundo estará dividido entre una élite gobernante que comerá comida orgánica y leerá libros largos y una mayoría adepta al fast food e incapaz de reflexionar por su adicción a ChatGPT Leer
Cada vez más expertos alertan de que vamos hacia un mundo ‘postalfabetizado’: pensar será un lujo y el mundo estará dividido entre una élite gobernante que comerá comida orgánica y leerá libros largos y una mayoría adepta al fast food e incapaz de reflexionar por su adicción a ChatGPT Leer