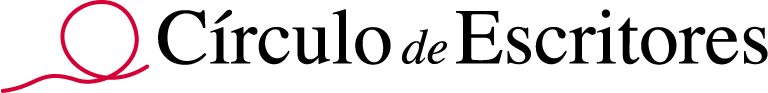Toda buena literatura es, por lo menos en parte, un acto de investigación en lo desconocido: no se me ocurre un gran libro, con ficción o sin ella, que no sea en cierta medida un viaje a territorios que el autor ignora. Pero de unos años para acá me he descubierto una predilección o debilidad por los libros que hacen de las vidas ajenas un misterio explícito y se dedican a explorarlo, o que parten de la doble confesión de la ignorancia y la curiosidad: no, nunca lo sabemos todo de otra persona; sí, nos gustaría saberlo todo. La vida adulta consiste en darnos cuenta cada vez más de lo poco que sabemos de los otros, de las opacidades o los secretos que esconden y del misterio que hay en toda vida ajena, aun las que menos misteriosas nos parecen. En otras palabras: la vida adulta es aceptar que no tendremos tiempo de entenderlo todo. Y yo me he dado cuenta con el tiempo de que leo literatura —también— para eso: para conocer más vidas ajenas y conocerlas mejor, antes de que se me acabe el tiempo; para saber, como dice Ford Madox Ford con maravillosa sencillez, cómo viven los demás su vida entera. ¿Qué quiere decir “entera”? Quiere decir: además de la vida visible y pública, también la oculta, la secreta, la invisible. La mejor literatura, que sirve para tantas cosas, hoy más que nunca me sirve para esto: para ver a los demás por dentro.. Pensaba en estos asuntos en días pasados, mientras leía el libro más reciente de Leila Guerriero. La impresión profunda que me ha causado La llamada no se debe sólo a las razones de siempre: el oficio, la honestidad y el talento de una de las grandes periodistas de nuestra lengua. Los lectores de Leila Guerriero vamos a sus libros en busca de estos rasgos y siempre los encontramos y siempre nos satisfacen, pero no es esta satisfacción lo que sentí esta vez, o no solamente. No sé si me equivoque, pero de un tiempo para acá me parece que la lectura de un buen libro produce felicidad, que es una emoción egoísta; la lectura de un libro importante, en cambio, produce gratitud, que es lo contrario. El destinatario de nuestra gratitud es el autor, por supuesto, y la sentimos porque en su libro hemos encontrado algo que necesitábamos, aunque no supiéramos que lo necesitábamos. Esta emoción tiene la virtud de ser subjetiva y no intercambiable, pues lo que uno necesita no le sirve para nada a otro, y por eso el adjetivo que he usado antes, importante, tiene más dobleces de lo que parece a simple vista: lo que es importante para mí, a otro lector puede no importarle nada.. Pero no me quedaron claras de inmediato las razones por las que La llamada me conmovió como lo hizo. La historia que cuenta sería suficiente, desde luego: Leila Guerriero ha dado a su libro el subtítulo de Un retrato, y la retratada es Silvia Labayru, una joven argentina de familia de militares, bella y privilegiada, que en 1976 militaba en los Montoneros, una guerrilla urbana de izquierda. Silvia Labayru tenía 20 años y estaba embarazada de cinco meses cuando fue secuestrada por la dictadura, y en el infierno de la Escuela de Mecánica de la Armada —la infame ESMA, donde miles sufrieron y miles más desaparecieron para siempre— fue víctima de torturas y violaciones durante mucho más de un año, y además obligada a participar en un operativo del régimen que acabó con la desaparición y la muerte de varias mujeres. Terminado su cautiverio, Silvia Labayru escapó a España con la convicción de haber dejado atrás el infierno; pero en España empezó un infierno distinto, hecho con la desconfianza o las calumnias o los rumores insidiosos de otros escapados como ella. No puedo entrar en detalles —La llamada es un libro riquísimo en incidentes y pequeñas anécdotas que nunca son pequeñas— pero esto es lo que hace Leila Guerriero: montar una conversación entre la Silvia Labayru que sufrió lo indecible y la que trata, después, de lidiar con las consecuencias nunca predecibles de lo que sufrió.. Para hacerlo, para contar la historia de esa mujer contradictoria y compleja, Leila Guerriero conversó durante dos años con ella y con todas las personas vivas que tuvieron alguna importancia en su vida. Hablar con la gente, mirar con atención, escuchar con más atención si cabe y luego organizar lo recabado: eso es lo que Leila Guerriero ha hecho siempre. Lo ha hecho en sus reportajes maravillosos: en El rastro en los huesos, por ejemplo, una crónica —sobre el trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense— que se estudia en todas las facultades de Periodismo de América Latina y algunas de otras partes. Lo ha hecho en sus perfiles de tamaño libro: Una historia sencilla, sobre un bailarín folclórico del interior argentino que se convierte ante nuestros ojos en héroe épico, o también Opus Gelber, sobre un gran pianista que, además de ser un gran pianista, es un hombre de mil aristas. El método de Leila Guerriero, en el fondo, es el mismo: la curiosidad contagiosa. Leila Guerriero se interesa tanto en la vida de los otros que logra que nosotros nos interesemos también. Es decir, que nos importe lo que no sabíamos que nos importaba.. Eso no es exactamente lo que ocurre en La llamada, uno de esos libros que nos hubieran importado aun antes de leerlos. Pues lo que cuenta es un memorando urgente de los horrores que podemos inventar los seres humanos, de nuestra capacidad para hacer daño y causar sufrimiento: la dictadura militar argentina es uno de los lugares más oscuros del siglo XX, y es bueno que este libro salga en un país cuyo Gobierno presente trata todos los días de lavarles la cara a esos criminales, de relativizar sus atrocidades o de sembrar dudas malintencionadas en las cifras de su terrorismo. Pero lo que me conmueve de ese libro no es sólo su puesta en escena del horror y de la resistencia del espíritu humano, un espectáculo que siempre es fascinante. No: lo que me conmueve es lo que va saliendo con el paso de las páginas, la puesta en escena de una mujer periodista que va persiguiendo las vidas de los otros, comparando sus memorias y sus olvidos y sus versiones del pasado, haciendo preguntas una y otra vez para acercarse a una verdad humilde sobre lo que son —lo que somos— los seres humanos, todo bajo la conciencia de la profunda dificultad de entender a los demás.. Hacia el final del libro, Silvia Labayru está recordando para un grupo de personas —algunas de ellas, periodistas— una parte de su vida en la ESMA. Y Leila Guerriero, que está presente, comenta la escena en su libro. “Cuenta los hechos”, escribe acerca de Silvia: “Eso que nunca explica nada, que nunca permite entender”. Es una línea breve, pero en ella se resume toda una concepción del arte de contar el mundo, y aunque Leila Guerriero tenga en mente su oficio de periodista cuando la escribe, esa poética es para mí la de la novela tal como la concibo y trato de practicarla. No, los hechos de una vida no bastan. Hay que imaginarlos, interpretarlos, organizarlos; hay que apropiarnos de ellos, hay que tratar de habitarlos. Sí, de eso se trata: de habitar las vidas ajenas. Sólo así empezamos a entenderlas.. Seguir leyendo
Leo literatura —también— para conocer mejor más vidas ajenas, para saber cómo viven otros su vida entera, la pública y además la invisible
Toda buena literatura es, por lo menos en parte, un acto de investigación en lo desconocido: no se me ocurre un gran libro, con ficción o sin ella, que no sea en cierta medida un viaje a territorios que el autor ignora. Pero de unos años para acá me he descubierto una predilección o debilidad por los libros que hacen de las vidas ajenas un misterio explícito y se dedican a explorarlo, o que parten de la doble confesión de la ignorancia y la curiosidad: no, nunca lo sabemos todo de otra persona; sí, nos gustaría saberlo todo. La vida adulta consiste en darnos cuenta cada vez más de lo poco que sabemos de los otros, de las opacidades o los secretos que esconden y del misterio que hay en toda vida ajena, aun las que menos misteriosas nos parecen. En otras palabras: la vida adulta es aceptar que no tendremos tiempo de entenderlo todo. Y yo me he dado cuenta con el tiempo de que leo literatura —también— para eso: para conocer más vidas ajenas y conocerlas mejor, antes de que se me acabe el tiempo; para saber, como dice Ford Madox Ford con maravillosa sencillez, cómo viven los demás su vida entera. ¿Qué quiere decir “entera”? Quiere decir: además de la vida visible y pública, también la oculta, la secreta, la invisible. La mejor literatura, que sirve para tantas cosas, hoy más que nunca me sirve para esto: para ver a los demás por dentro.
Pensaba en estos asuntos en días pasados, mientras leía el libro más reciente de Leila Guerriero. La impresión profunda que me ha causado La llamada no se debe sólo a las razones de siempre: el oficio, la honestidad y el talento de una de las grandes periodistas de nuestra lengua. Los lectores de Leila Guerriero vamos a sus libros en busca de estos rasgos y siempre los encontramos y siempre nos satisfacen, pero no es esta satisfacción lo que sentí esta vez, o no solamente. No sé si me equivoque, pero de un tiempo para acá me parece que la lectura de un buen libro produce felicidad, que es una emoción egoísta; la lectura de un libro importante, en cambio, produce gratitud, que es lo contrario. El destinatario de nuestra gratitud es el autor, por supuesto, y la sentimos porque en su libro hemos encontrado algo que necesitábamos, aunque no supiéramos que lo necesitábamos. Esta emoción tiene la virtud de ser subjetiva y no intercambiable, pues lo que uno necesita no le sirve para nada a otro, y por eso el adjetivo que he usado antes, importante, tiene más dobleces de lo que parece a simple vista: lo que es importante para mí, a otro lector puede no importarle nada.
Pero no me quedaron claras de inmediato las razones por las que La llamada me conmovió como lo hizo. La historia que cuenta sería suficiente, desde luego: Leila Guerriero ha dado a su libro el subtítulo de Un retrato, y la retratada es Silvia Labayru, una joven argentina de familia de militares, bella y privilegiada, que en 1976 militaba en los Montoneros, una guerrilla urbana de izquierda. Silvia Labayru tenía 20 años y estaba embarazada de cinco meses cuando fue secuestrada por la dictadura, y en el infierno de la Escuela de Mecánica de la Armada —la infame ESMA, donde miles sufrieron y miles más desaparecieron para siempre— fue víctima de torturas y violaciones durante mucho más de un año, y además obligada a participar en un operativo del régimen que acabó con la desaparición y la muerte de varias mujeres. Terminado su cautiverio, Silvia Labayru escapó a España con la convicción de haber dejado atrás el infierno; pero en España empezó un infierno distinto, hecho con la desconfianza o las calumnias o los rumores insidiosos de otros escapados como ella. No puedo entrar en detalles —La llamada es un libro riquísimo en incidentes y pequeñas anécdotas que nunca son pequeñas— pero esto es lo que hace Leila Guerriero: montar una conversación entre la Silvia Labayru que sufrió lo indecible y la que trata, después, de lidiar con las consecuencias nunca predecibles de lo que sufrió.
Para hacerlo, para contar la historia de esa mujer contradictoria y compleja, Leila Guerriero conversó durante dos años con ella y con todas las personas vivas que tuvieron alguna importancia en su vida. Hablar con la gente, mirar con atención, escuchar con más atención si cabe y luego organizar lo recabado: eso es lo que Leila Guerriero ha hecho siempre. Lo ha hecho en sus reportajes maravillosos: en El rastro en los huesos,por ejemplo, una crónica —sobre el trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense— que se estudia en todas las facultades de Periodismo de América Latina y algunas de otras partes. Lo ha hecho en sus perfiles de tamaño libro: Una historia sencilla, sobre un bailarín folclórico del interior argentino que se convierte ante nuestros ojos en héroe épico, o también Opus Gelber, sobre un gran pianista que, además de ser un gran pianista, es un hombre de mil aristas. El método de Leila Guerriero, en el fondo, es el mismo: la curiosidad contagiosa. Leila Guerriero se interesa tanto en la vida de los otros que logra que nosotros nos interesemos también. Es decir, que nos importe lo que no sabíamos que nos importaba.
Eso no es exactamente lo que ocurre en La llamada, uno de esos libros que nos hubieran importado aun antes de leerlos. Pues lo que cuenta es un memorando urgente de los horrores que podemos inventar los seres humanos, de nuestra capacidad para hacer daño y causar sufrimiento: la dictadura militar argentina es uno de los lugares más oscuros del siglo XX, y es bueno que este libro salga en un país cuyo Gobierno presente trata todos los días de lavarles la cara a esos criminales, de relativizar sus atrocidades o de sembrar dudas malintencionadas en las cifras de su terrorismo. Pero lo que me conmueve de ese libro no es sólo su puesta en escena del horror y de la resistencia del espíritu humano, un espectáculo que siempre es fascinante. No: lo que me conmueve es lo que va saliendo con el paso de las páginas, la puesta en escena de una mujer periodista que va persiguiendo las vidas de los otros, comparando sus memorias y sus olvidos y sus versiones del pasado, haciendo preguntas una y otra vez para acercarse a una verdad humilde sobre lo que son —lo que somos— los seres humanos, todo bajo la conciencia de la profunda dificultad de entender a los demás.
Hacia el final del libro, Silvia Labayru está recordando para un grupo de personas —algunas de ellas, periodistas— una parte de su vida en la ESMA. Y Leila Guerriero, que está presente, comenta la escena en su libro. “Cuenta los hechos”, escribe acerca de Silvia: “Eso que nunca explica nada, que nunca permite entender”. Es una línea breve, pero en ella se resume toda una concepción del arte de contar el mundo, y aunque Leila Guerriero tenga en mente su oficio de periodista cuando la escribe, esa poética es para mí la de la novela tal como la concibo y trato de practicarla. No, los hechos de una vida no bastan. Hay que imaginarlos, interpretarlos, organizarlos; hay que apropiarnos de ellos, hay que tratar de habitarlos. Sí, de eso se trata: de habitar las vidas ajenas. Sólo así empezamos a entenderlas.
EL PAÍS