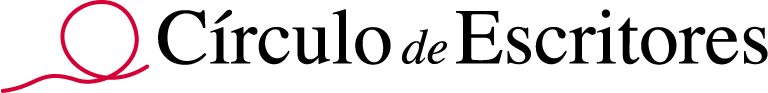El 30 de marzo de 2021, la escritora y traductora Núria Busquet (Cardedeu, Barcelona, 51 años) apareció desesperada en las noticias de TV3, la televisión autonómica catalana. Denunciaba la odisea administrativa que estaba viviendo para conseguir que su hija, que entonces tenía 13 años, recibiera en la sanidad pública el tratamiento adecuado para el trastorno de la conducta alimentaria que sufría y que la tenía a un paso de la muerte. “Tengo miedo de que mi hija se muera. Más que nada, me da miedo que se muera por la desidia del sistema. Me desespera que no tenga la opción de recibir un tratamiento que la pueda ayudar más y no tengamos el dinero para acceder a él”, explicaba.. Cuatro años después, con su hija cerca de cumplir los 18 años y aún no recuperada, pero sí estable, Busquet acaba de publicar su quinto libro, tercero de narrativa: Fam (Edicions del Periscopi), en el que narra su experiencia. En las páginas de la novela hay rabia, hay indignación, hay miedo, hay anhelo de la irresponsabilidad de la juventud, hay culpa… Pero en medio de todo eso también hay espacio para luz, para la poesía y para la belleza, como si la autora hubiese querido rendir homenaje al título de aquella novela de Maggie Smith, Podrías hacer de esto algo bonito.. “Con este libro he pretendido salir un poco del esquema mental que me había creado yo misma, de esa idea de la madre coraje que es una víctima de la sociedad y que lucha para que salven a su hija. Quería buscar quién soy, aparte de esto, porque esta situación no podía definir mi vida, y ser también alguien capaz de crear a partir del desastre, que al final es lo que hacen la mayoría de escritores”, explica.. PREGUNTA. ¿Ha sido terapéutica la escritura?. RESPUESTA. Mientras iba apuntando cosas que me pasaban, sí. Pero luego, cuando tuve que repasarlo y trabajarlo, fue muy duro, porque claro, ya había pasado un tiempo. Y era como verme desde fuera.. P. Por eso insiste tanto en el libro en que la protagonista es usted y no es usted.. R. Exacto. Yo me veía como disociada, porque a medida que iba pasando el tiempo mi hija estaba un poco mejor, más estable, y por lo tanto yo también estaba mejor de lo que estaba cuando lo escribí, menos angustiada. Y entonces me di cuenta de lo mal que había estado.. P. Uno espera que cuando su hijo tiene un problema de salud, la sanidad pública responda…. R. El tema de la sanidad pública y los trastornos alimentarios es un horror muy grande. En el libro no quiero ser muy acusatoria, pero la sensación que he tenido es que le dábamos igual a todo el mundo. Hay una falta de recursos, esto está claro. Pero también, a veces, hay una falta de interés. Cuando tienes a un montón de niñas con trastornos alimentarios no se puede tratar el problema como si fuera un tema individual, familiar, de cada uno, que no tiene nada que ver ni con la sociedad, ni con el mundo en que vivimos, ni con los recursos que tenemos. Y ver que hay todo un mercado paralelo de clínicas privadas que se benefician de esta necesidad de las familias aún es más frustrante.. P. Escribe: “Las familias como la mía pagamos más dinero del que tenemos para no ver morir a nuestras hijas y también para sobrevivir nosotros. La esperanza tiene un coste y es solo para quien se la puede pagar”.. R. Esta parte para mí fue la más traumática. Llegó un momento en que pensé: “Estoy más preocupada por pagar la clínica de mi hija que porque se cure”. ¡Y eso que nosotros solo pagábamos el 20% del tratamiento y del resto se hacía cargo el seguro escolar! O sea, que encima tienes esa sensación de que se están aprovechando de ti, porque te están cobrando mucho más de lo que vale el tratamiento.. P. Hay dos sentimientos muy presentes en la novela. El primero de ellos es la culpa.. R. Es que al final las madres estamos siempre en el punto de mira de todos los problemas de la sociedad, ¿no? Pero encima, una enfermedad como esta siempre da la sensación de que tú, como madre, has hecho algo mal. Porque claro, esto no les pasa a todas las niñas, solo les pasa a algunas…. Y entonces tú misma, como ya estás imbuida de esa idea de que los trastornos mentales tienen algo que ver con la educación, con la manera como vivimos y tal, pues acabas culpándote.. P. El otro sentimiento es la soledad. “La enfermedad también es la soledad de la madre”, escribe. Y añade: “No hay nadie más solo que una madre que sufre”.. R. Es una soledad que no tiene tanto que ver con el acompañamiento (porque yo tengo a mi pareja, tengo a mis amigas, tengo a gente que me acompaña) como con la sensación de que nadie puede entender cómo te sientes. En general es muy difícil entender lo que es acompañar a una hija que no quiere curarse y tener que luchar contra todos y contra todo para que se cure. Supongo que las madres que acompañan a personas con ciertas adicciones deben sentir algo muy parecido, con la diferencia de que, generalmente, las personas que tienen una adicción son mayores de edad, mientras que mi hija empezó con la anorexia con 12 años, siendo una niña todavía.. P. Además de Martina, tiene a otros dos hijos. En un momento dado, escribe: “Soñar despierta, sonreír recordando cómo era no ser madre. No poder imaginar no ser madre”. La ambivalencia materna en su estado más puro.. R. En mi caso, mis tres hijos son ahora adolescentes. La adolescencia es la etapa menos agradecida del mundo para una madre. A veces te dices. “La madre que los parió”, y piensas en lo bien que viven este o aquella que no tienen hijos. Y lamentas haberlos tenido. Pero a la vez dices: “Es que yo no me puedo imaginar mi vida sin ellos”. Esta ambivalencia está muy presente siempre en la maternidad y en la paternidad y a veces no hablamos de ella lo suficiente. Creo que estaría bien hacerlo, también para avisar un poco a las futuras madres y padres, que sepan que eso les va a pasar y que forma parte de la normalidad. También tienes a tu pareja, a la que quieres un montón, y a veces te ves pensando en cómo sería tu vida sin ella. He intentado desdramatizar esta ambivalencia, incluso he hecho un poco de humor con ello.. P. Hablando de adolescencia, hay una reflexión muy potente en el libro. Dice: “Ahora, después de tantos años de infancia, me sorprendo dándome cuenta de que cuanto más grandes se hacen más soy su madre, más falta les hago”. Se tiende a pensar que es en la primera infancia cuando más necesitan los hijos a sus padres.. R. En la adolescencia ellos quieren su independencia y los padres pasamos a ser algo horroroso, los peores del mundo, el enemigo público número uno; pero, a la vez, yo me he dado cuenta de que realmente me necesitan muchísimo, de que tengo que estar allí, aunque ellos aparentemente no quieran estar conmigo. Esto para mí es algo sorprendente de la adolescencia. Y pienso que a lo mejor por eso tenemos tantos problemas con los adolescentes, porque vemos que nos rechazan y entonces nosotros acabamos sintiendo rechazo por ellos también. Pero, a lo mejor, lo que necesitan los adolescentes es eso: mostrar su rechazo sin que tú los rechaces, saber hasta qué punto pueden odiarte sin que tú les odies a ellos.. Seguir leyendo
La autora publica ‘Fam’, un libro lleno de rabia, miedo, culpa, belleza y poesía en el que cuenta su experiencia como madre de una niña con un trastorno grave de la conducta alimentaria
El 30 de marzo de 2021, la escritora y traductora Núria Busquet (Cardedeu, Barcelona, 51 años) apareció desesperada en las noticias de TV3, la televisión autonómica catalana. Denunciaba la odisea administrativa que estaba viviendo para conseguir que su hija, que entonces tenía 13 años, recibiera en la sanidad pública el tratamiento adecuado para el trastorno de la conducta alimentaria que sufría y que la tenía a un paso de la muerte. “Tengo miedo de que mi hija se muera. Más que nada, me da miedo que se muera por la desidia del sistema. Me desespera que no tenga la opción de recibir un tratamiento que la pueda ayudar más y no tengamos el dinero para acceder a él”, explicaba.. Cuatro años después, con su hija cerca de cumplir los 18 años y aún no recuperada, pero sí estable, Busquet acaba de publicar su quinto libro, tercero de narrativa: Fam (Edicions del Periscopi), en el que narra su experiencia. En las páginas de la novela hay rabia, hay indignación, hay miedo, hay anhelo de la irresponsabilidad de la juventud, hay culpa… Pero en medio de todo eso también hay espacio para luz, para la poesía y para la belleza, como si la autora hubiese querido rendir homenaje al título de aquella novela de Maggie Smith, Podrías hacer de esto algo bonito.. Más información. “Con este libro he pretendido salir un poco del esquema mental que me había creado yo misma, de esa idea de la madre coraje que es una víctima de la sociedad y que lucha para que salven a su hija. Quería buscar quién soy, aparte de esto, porque esta situación no podía definir mi vida, y ser también alguien capaz de crear a partir del desastre, que al final es lo que hacen la mayoría de escritores”, explica.. PREGUNTA. ¿Ha sido terapéutica la escritura?. RESPUESTA. Mientras iba apuntando cosas que me pasaban, sí. Pero luego, cuando tuve que repasarlo y trabajarlo, fue muy duro, porque claro, ya había pasado un tiempo. Y era como verme desde fuera.. P. Por eso insiste tanto en el libro en que la protagonista es usted y no es usted.. R. Exacto. Yo me veía como disociada, porque a medida que iba pasando el tiempo mi hija estaba un poco mejor, más estable, y por lo tanto yo también estaba mejor de lo que estaba cuando lo escribí, menos angustiada. Y entonces me di cuenta de lo mal que había estado.. P. Uno espera que cuando su hijo tiene un problema de salud, la sanidad pública responda…. R. El tema de la sanidad pública y los trastornos alimentarios es un horror muy grande. En el libro no quiero ser muy acusatoria, pero la sensación que he tenido es que le dábamos igual a todo el mundo. Hay una falta de recursos, esto está claro. Pero también, a veces, hay una falta de interés. Cuando tienes a un montón de niñas con trastornos alimentarios no se puede tratar el problema como si fuera un tema individual, familiar, de cada uno, que no tiene nada que ver ni con la sociedad, ni con el mundo en que vivimos, ni con los recursos que tenemos. Y ver que hay todo un mercado paralelo de clínicas privadas que se benefician de esta necesidad de las familias aún es más frustrante.. P. Escribe:“Las familias como la mía pagamos más dinero del que tenemos para no ver morir a nuestras hijas y también para sobrevivir nosotros. La esperanza tiene un coste y es solo para quien se la puede pagar”.. R. Esta parte para mí fue la más traumática. Llegó un momento en que pensé: “Estoy más preocupada por pagar la clínica de mi hija que porque se cure”. ¡Y eso que nosotros solo pagábamos el 20% del tratamiento y del resto se hacía cargo el seguro escolar! O sea, que encima tienes esa sensación de que se están aprovechando de ti, porque te están cobrando mucho más de lo que vale el tratamiento.. P. Hay dos sentimientos muy presentes en la novela. El primero de ellos es la culpa.. R. Es que al final las madres estamos siempre en el punto de mira de todos los problemas de la sociedad, ¿no? Pero encima, una enfermedad como esta siempre da la sensación de que tú, como madre, has hecho algo mal. Porque claro, esto no les pasa a todas las niñas, solo les pasa a algunas…. Y entonces tú misma, como ya estás imbuida de esa idea de que los trastornos mentales tienen algo que ver con la educación, con la manera como vivimos y tal, pues acabas culpándote.. Para la escritora Núria Busquet, la adolescencia es la etapa menos agradecida del mundo para una madre.toondelamour (Getty Images). P. El otro sentimiento es la soledad. “La enfermedad también es la soledad de la madre”, escribe. Y añade: “No hay nadie más solo que una madre que sufre”.. R. Es una soledad que no tiene tanto que ver con el acompañamiento (porque yo tengo a mi pareja, tengo a mis amigas, tengo a gente que me acompaña) como con la sensación de que nadie puede entender cómo te sientes. En general es muy difícil entender lo que es acompañar a una hija que no quiere curarse y tener que luchar contra todos y contra todo para que se cure. Supongo que las madres que acompañan a personas con ciertas adicciones deben sentir algo muy parecido, con la diferencia de que, generalmente, las personas que tienen una adicción son mayores de edad, mientras que mi hija empezó con la anorexia con 12 años, siendo una niña todavía.. P. Además de Martina, tiene a otros dos hijos. En un momento dado, escribe: “Soñar despierta, sonreír recordando cómo era no ser madre. No poder imaginar no ser madre”. La ambivalencia materna en su estado más puro.. R. En mi caso, mis tres hijos son ahora adolescentes. La adolescencia es la etapa menos agradecida del mundo para una madre. A veces te dices. “La madre que los parió”, y piensas en lo bien que viven este o aquella que no tienen hijos. Y lamentas haberlos tenido. Pero a la vez dices: “Es que yo no me puedo imaginar mi vida sin ellos”. Esta ambivalencia está muy presente siempre en la maternidad y en la paternidad y a veces no hablamos de ella lo suficiente. Creo que estaría bien hacerlo, también para avisar un poco a las futuras madres y padres, que sepan que eso les va a pasar y que forma parte de la normalidad. También tienes a tu pareja, a la que quieres un montón, y a veces te ves pensando en cómo sería tu vida sin ella. He intentado desdramatizar esta ambivalencia, incluso he hecho un poco de humor con ello.. P. Hablando de adolescencia, hay una reflexión muy potente en el libro. Dice: “Ahora, después de tantos años de infancia, me sorprendo dándome cuenta de que cuanto más grandes se hacen más soy su madre, más falta les hago”. Se tiende a pensar que es en la primera infancia cuando más necesitan los hijos a sus padres.. R. En la adolescencia ellos quieren su independencia y los padres pasamos a ser algo horroroso, los peores del mundo, el enemigo público número uno; pero, a la vez, yo me he dado cuenta de que realmente me necesitan muchísimo, de que tengo que estar allí, aunque ellos aparentemente no quieran estar conmigo. Esto para mí es algo sorprendente de la adolescencia. Y pienso que a lo mejor por eso tenemos tantos problemas con los adolescentes, porque vemos que nos rechazan y entonces nosotros acabamos sintiendo rechazo por ellos también. Pero, a lo mejor, lo que necesitan los adolescentes es eso: mostrar su rechazo sin que tú los rechaces, saber hasta qué punto pueden odiarte sin que tú les odies a ellos.