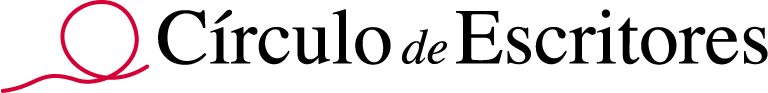La semana pasada sucedieron dos cosas sin conexión aparente. Ambas implican casas: yo abandoné la mía (regresaré dentro de unos meses), y mi madre y mi tío por fin consiguieron vender la casa del pueblo, en la que durante años veranearon junto a mis abuelos, aunque jamás vivieron en ella. Mi abuelo está muerto. Mi abuela no.. A mí ese pueblo jamás me gustó. Solía ser atormentada por mis primos u otras muchachas en sus inmediaciones; siempre hacía calor; había algo en la arquitectura de la casa que me impedía dormir bien, y tampoco ayudaba que el gallo vecino comenzara su canto a las cinco de la mañana. Sin embargo, cuando mi madre me dijo que estaban en ella para vaciarla y firmar la venta, sentí un extraño vacío en el pecho. Le pedí que rescatara un espejo y un peine con los que en mi infancia jugaba a ser Blancanieves y de los que llevaba más de una década sin acordarme. Me dijo que los había cogido. Luego dejamos el tema.. Por razones no del todo arbitrarias, la última mañana que pasé en mi casa antes de mi viaje me acordé varias veces de aquella otra casa. ¿Cuándo había sido la última vez que había estado, qué había hecho? Aunque sepa que voy a regresar a la mía, no dejaba de pensar: «Este es el último café que me haré aquí en mucho tiempo», «esta es la última vez que mi gato se sube a mi regazo hasta Navidad», «durante meses no tendré que lidiar con la incomodidad del arenero en la terraza», «adoro esta bañera». Solo cuando estamos a punto de perderlo, lo ordinario se vuelve sagrado. Pensé que era un privilegio saber que esta vez es, de hecho, la última que harás algo, máxime si va acompañado de la tranquilidad de suponer que podrás regresar en el futuro, como cuando abandonas un país extranjero y, durante tu último desayuno antes de partir (probablemente para siempre), te dices que en futuras vacaciones regresarás no solo a esa ciudad, sino a esa cafetería.. Muy distinto es cuando sabemos que jamás regresaremos (por ejemplo, al vaciar una casa para mudarte): la sensación es tan final, tan abrumadora, que nos impide disfrutarlo, y aun así es mejor que nada. Lo cierto es que, usualmente, nunca sabemos que es la última vez que estaremos en tal o cual sitio, la última vez que haremos tal o cual cosa, la última vez que mantendremos una conversación normal con alguien a quien amamos o a quien nos hemos acostumbrado. Las cosas tienden a desaparecer sin avisarnos. Discutimos, nos mudamos, desaparecen, se rompen, se reconstruyen, y ya jamás regresamos a espacios que un día fueron tan cotidianos como el sol.. «Si mi madre deja un fantasma en mi piso de Zaragoza, encenderá la TV de noche y cada cierto tiempo olerá a cigarrillo». No recuerdo cuál fue la última vez que estuve en la casa del pueblo. Probablemente hará más de cinco años, y casi seguro detesté cada momento. Pero me habría gustado saber que esa vez era la última. Quizás entonces todo habría sido diferente, o al menos no habría sido tan tedioso o anodino como con seguridad fue. Habría hecho una marquita en la pared, como el protagonista de Ghost Story, una marquita en lapicero que no se borraría por mucho que nuevos inquilinos pintaran por encima. ¿Qué es más terrorífico, que un lugar deje de existir como tal o que siga existiendo sin nosotros? Pensar que hay lugares a los que jamás regresaremos resulta devastador. Es un recordatorio más de la contingencia de nuestra vida en la Tierra. Sin embargo, la posibilidad de que otro tome posesión de ellos, que sigan existiendo pero ya no sean nuestros, es casi igual de terrible. ¿Qué hará el nuevo propietario con esa estantería que mi abuelo tardó horas en montar alrededor de la nevera para aprovechar cada centímetro de su pequeña casa? ¿Qué será de los álbumes de fotos, de los peluches, de los cuadernos, de todos esos objetos en los que invertimos tantas horas de nuestro tiempo? ¿De aquel aparato que costó tanto comprar y tan rápido se quedó obsoleto? Lo que para nosotros tuvo un significado único -un rincón, un olor, un objeto gastado- para otros será solo una reliquia inútil; y no podemos evitar sentirnos traicionados por esa indiferencia.. Quizás por eso creemos en fantasmas: porque nos negamos a aceptar que toda la energía invertida en un sitio desaparezca sin dejar rastro. Nos obsesiona la idea de que nuestra historia pueda desvanecerse; no solo nos obsesiona, nos parece inaceptable. ¿No es tentador pensar en nuestros recuerdos como algo capaz de encantar una casa, «hacer del espacio lugar», como dijo Valente? ¿No nos guardarán fidelidad los objetos que usamos, tantas que nos ayudarán a aterrorizar en el futuro a inquilinos irrespetuosos? Si mi madre deja un fantasma en mi piso de Zaragoza, encenderá el televisor de noche y cada cierto tiempo olerá a cigarrillo. Imagino a unos pobres inquilinos, allá por el 2108, preguntándose de dónde viene ese olor a quemado; y estará bien que así sea, que se asusten.. Las casas están encantadas porque nosotros mismos lo estamos por aquello que nunca deja de existir del todo.
La Lectura // elmundo
No recuerdo cuál fue la última vez que estuve en la casa del pueblo y casi seguro detesté cada momento Leer
No recuerdo cuál fue la última vez que estuve en la casa del pueblo y casi seguro detesté cada momento Leer