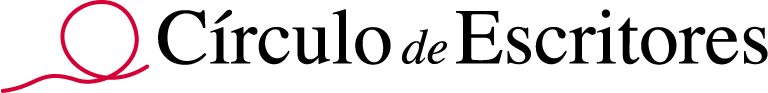Ni tan elegante como Magritte, ni tan excéntrico como Dalí, mucho menos introspectivo que Leonora Carrington y lejos del optimismo primario de Joan Miró, pero tan importante como todos ellos a pesar de que el tiempo haya caído sobre su obra relegándolo a un segundo plano. Max Ernst (1891-1976) fue una figura clave del movimiento surrealista, ese grupo de artistas que descendieron a las profundas simas de la psique agarrados a un pincel de doble filo para inventar una nueva forma de ver el mundo, que pasaba por mirar hacia la mente. Una subversión de la lógica artística tradicional, bajo el signo de la revolución, cuyo Manifiesto Surrealista (1924) ha cumplido un siglo este año.
En clave sentimental, el nombre de Ernst asombra por la espectacular lista de amantes que tuvo, todas figuras de primer orden en la historia del arte contemporáneo de principios del siglo XX. El alemán se rodeó con los brazos de Gala Éluard-Dalí, Marie-Berthe Aurenche, Meret Oppenheim, Leonora Carrington, Peggy Guggenheim, Leonor Fini y, finalmente, su gran amor, Dorothea Tanning, con la que vivió más de 30 años. Pero para Martina Mazzotta, comisaria junto a Jürgen Pech de la exposición Max Ernst. Surrealismo, arte y cine, que se celebra en Círculo de Bellas Artes de Madrid a partir del 5 de diciembre, esta aproximación a su trayectoria banaliza su inmenso legado creativo. «Es un artista rico, complejo y enigmático. Es un escritor maravilloso, teórico del arte, filósofo, artista visual, actor, director de cine… Es como un artista del Renacimiento, como Leonardo. No hay una sola definición, aún hay mucho que investigar sobre él».
Siendo sólo un niño, Ernst tenía una relación muy especial con un papagayo que incluso le hablaba al oído posado sobre su hombro. Un día, aquel ave apareció muerta y en el mismo instante en que Max descubrió el triste cadáver, su padre apareció por la puerta para anunciarle que su hermana pequeña, cuya gestación Max desconocía, había nacido. «Asocié estos dos hechos de forma natural», explicaba Ernst en una entrevista documental poco años antes de morir. «Me produjo una cierta confusión de criaturas y elementos de la naturaleza que en realidad tienen muy poco en común».
A nivel estético aquella superposición toma forma cuando el joven artista descubre el collage, una técnica que le permite crear complejas imágenes a partir de otras preexistentes. Tanto en las obras que hizo sobre papel como en sus lienzos esa yuxtaposición incongruente describirá mundos imposibles en los que la naturaleza contiene una interminable pesadilla. Si la muerte de su mascota le genera un impacto indeleble, su participación en la Primera Guerra Mundial, luchando con el bando alemán con apenas 23 años, generaría un trauma de bosques carbonizados que en sus lienzos reflejarían el paisaje arrasado de Europa.
«Qué otra cosa podríamos hacer nosotros, jóvenes encolerizados para liberar nuestra furia, que derribar a la fuerza los pilares de la civilización occidental, empezando por el culto a la razón, a las religiones, a las filosofías; a la belleza convencional, a la poesía convencional y, por supuesto, a la estupidez convencional», se preguntaba Max Ernst. La respuesta a la barbarie no tendría tampoco sentido: Dadá.
La amistad de Ernst con el artista Jean [Hans] Arp le introdujo en los círculos concéntricos del movimiento dadaísta que a partir de 1916 surgieron alrededor de Tristan Tzara, poeta de origen rumano que concibió aquella desarticulación del lenguaje escrito y visual cuya intención última era descoyuntar la percepción burguesa de la realidad. Fascinado por la aproximación que le permitía articular los miembros amputados de su profundo malestar existencial, Ernst se presentaría en París en 1921 con una serie de obras que dejó en shock a la escena vanguardista de la capital francesa.
El poeta Paul Éluard se convertiría en su gran amigo. La esposa de éste, Gala, cerraría un ménage à trois amoroso y creativo que alejaría a Ernst de Colonia y de su primera esposa, Luise Straus, con la que tuvo un hijo. Los años que vivió en Francia, hasta que estalla la Segunda Guerra Mundial, serán de una fecundidad creativa brutal.
«Los surrealistas se dieron cuenta que este hombre había abierto un nuevo camino. Incluso André Bretón dijo: si Max Ernst no hubiese llegado a París, habríamos tenido que inventar París para él», explica Marina Mazzotta. «Ernst vivió varios años con un pasaporte falso que le facilita Paul Éluard y allí empieza a pintar obras de arte increíbles, como Oedipus Rex (1922), Aux rendez-vous des amies (1922) o Pietá (1923). Incluso Dalí dijo que el surrealismo nació a través de estas obras».
A diferencia del español, un personaje social experto en la autopromoción, Ernst fue un hombre reservado y circunspecto. «Su trabajo es el de un académico alemán, riguroso, que se centra en la ciencia, en la alquimia, en la lectura y la escritura produciendo mucha teoría y muchos libros. Ambos son muy grandes y complementarios, pero muy diferentes», asegura Manzzotta.
La pintura de Ernst influyó en la iconografía que poblaría el mundo surrealista. Los cuerpos humanos incompletos, vacíos y mutilados, los animales monstruosos, los paisajes mentales, las texturas hipnóticas, demasiado intensas para ser ficticias. El pintor desarrolló una serie de técnicas como el frotagge, el grattage o el dripping, que intentaban reflejar la superficie inverosímil del inconsciente.
También hace incursiones en el séptimo arte, colaborando como actor en La edad de oro (1939), de Luis Buñuel, junto a su segunda esposa Marie-Berthe Aurenche, y con el galerista neoyorquino Julien Levy realiza algunos cortometrajes. La muestra que podrá verse en el Círculo de Bellas Artes nos acerca la obra de Ernst a través de su relación con lo audiovisual, aunque también contendrá obra plástica y documentación de su trayectoria. «Hemos desarrollado una nueva investigación que revela mucho material inédito, es una forma muy lúdica y amena de complementar la historia del arte con recursos espectaculares», destaca la comisaria.
Cuando la artista británica Leonora Carrington se cruza en la vida del alemán, en los años 30, Ernst ya es un reconocido artista que puede permitirse el lujo de abandonar la gran ciudad. Ambos se mudan al sur de Francia hasta que la II Guerra Mundial revienta el continente. Leonora, aquejada de problemas mentales,es ingresada en España y después en Portugal, desde donde ve partir a su amor rumbo a los Estados Unidos junto a Peggy Guggenheim en 1939, quien siempre miraría a la pintora surrealista con recelo. Incluso siendo ya esposa de Ernst dudaría en invitarla a participar en la exposición 31 Mujeres, cuya recreación puede verse aún en la Fundación MAPFRE madrileña.
No le serviría de mucho a la heredera y mecenas estadounidense aferrarse con uñas y dientes a la persona de Max Ernst. En 1943, en una visita al estudio de Dorothea Tanning, preparando precisamente aquella muestra histórica, la joven pintora y el artista alemán se enamoran, a pesar de una diferencia de edad de 20 años. Sus almas resultaron ser gemelas y ante el monumental enfado de Guggenheim, la gran mecenas y magnate del arte que hace de él un apestado social, se van a vivir al desierto de Arizona, como dos seres primitivos.
Regresarían a la civilización bien entrados los años 50. Cuando se instalaron en París, de prestado y sin recursos, Ernst se dio cuenta de que el mundo le había olvidado. Resultó ser una falsa percepción. Un año después, en 1957, la Bienal de Venecia le otorgaría su máximo galardón para celebrar la trayectoria de un artista mayúsculo de cuya vida se podrían rodar cien películas.
La Lectura // elmundo
Gurú del surrealismo, su obra es tan interesante como su vida, que se recorre en una exposición en el Círculo de Bellas Artes. «Es como un artista del Renacimiento, como Leonardo» Leer
Gurú del surrealismo, su obra es tan interesante como su vida, que se recorre en una exposición en el Círculo de Bellas Artes. «Es como un artista del Renacimiento, como Leonardo» Leer