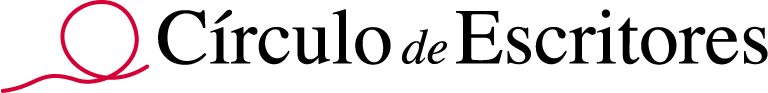Ha querido la casualidad o el destino que el resurgir actual del pintor Jean-Léon Gérôme, autor de Pollice verso, vía Gladiator II y Los que van a morir, me haya coincidido con la maravillosa llegada, como si el simún, el ghibli o el khamsin la arrastrara, de arena del desierto. Y no de una arena cualquiera sino una procedente del Gran Mar de Arena del desierto líbico, la tierra sin mapas, los predios extensos, claro, y perdonen por el bucle del que creo que ya no saldré nunca —Al-hamdu lillah!, gracias a Dios—, del conde Almásy, el explorador protagonista de El paciente inglés. Entre las pinturas famosas de Gérôme, aparte de las de gladiadores y cuadrigas como la citada Pollice verso, Course de char o la pavorosa La reentré des félins, con sus leones, tigres y panteras ahítos y sus crucificados carbonizados, figuran algunas que me conmueven especialmente como Bonaparte delante de la Esfinge y Napoleón y sus generales en Egipto (que también habrán inspirado a Ridley Scott, digo yo). Pero sobre todo me chifla La reina Rodope observada por Giges (1859), que recrea el famoso y morboso episodio del monarca lidio Candaules que narra Heródoto en el libro I de su Historia y que aparece en El paciente inglés (la novela de Michael Ondaatje y la película subsiguiente de Anthony Minghella).. “El tal Candaules”, cuenta el gran historiador griego con su mejor tono para los chismes y lo escabroso, “estaba enamorado de su mujer y, como enamorado, creía firmemente tener la mujer más bella del mundo”, así que no paraba de comentárselo a su oficial favorito, Giges, un gran lancero al parecer. Pensando que este no se lo acababa de creer, le dijo: “Prueba a verla desnuda”. En el convencimiento de que se metía en un lío de narices —como así fue—, Giges trató de rechazar la insólita oferta. Pero el rey se empeñó, y el renuente voyeur acabó escondido en la alcoba real, donde observó, tragando saliva por diferentes motivos, cómo la reina (Heródoto no da el nombre pero según otras fuentes se llamaba Nisia o Rodope) se iba despojando de la ropa hasta quedarse en quitón (sic), la última prenda de lino, que luego se sacó también.. Aprovechando que la mujer de Candaules se daba la vuelta y se dirigía al lecho donde la esperaba el rey, al que todo aquello debía ponerle mucho, pues si no de qué (de hecho la historia ha dado nombre a una práctica sexual, el candaulismo, excitarse al ver a tu pareja desnudarse ante otra persona, que ya es vicio curioso), Giges salió por piernas de la cámara, aunque no antes de que ella lo descubriera. Al día siguiente, la reina, cabreada con toda la operación (Heródoto apunta que entre los lidios “ser contemplado desnudo supone una gran vejación, hasta para un hombre”), le planteó al oficial dos opciones radicales: “O bien matas a Candaules y te haces conmigo y con el reino, o bien eres tú quien debe morir sin más demora para evitar que, en lo sucesivo, por seguir todas las órdenes de Candaules, veas lo que no debes”.. Giges, voyeur malgré lui, optó muy inteligentemente por conservar la vida, y esa noche, “en el mismo lugar en que me exhibió desnuda”, la reina entrega un puñal al oficial, que mata al rey mientras duerme, y, cuenta Heródoto, “se hizo con la mujer y con el reino de los lidios”.. En El paciente inglés, donde el episodio cobra un sentido muy diferente como preámbulo de una arrebatadora relación romántica, el trío lo componen el rico Geofrey Clifton, su mujer Katharine (están recién casados) y el conde Almásy. Los tres forman parte de una expedición en el Gran Mar de Arena y el marido no deja de cantar las excelencias de su esposa y lo enamorado que está de ella, dejándonos un nuevo palabro, “uxoriosness”, amor excesivo por la propia mujer. Pero Katharine, que le ha pedido al conde explorador algo de lectura (lo que nunca es buen síntoma en el viaje de bodas) y este ha acabado dejándole su Heródoto anotado, sin el cual no va nunca al desierto, lee durante una fiesta en las dunas el pasaje de Candaules. Y Almásy señala en el libro de Ondaatje, resumiendo magníficamente la novela: “Esta es la historia de cómo me enamoré de una mujer que leyó determinada historia de Heródoto”. Cuando las cosas empiezan así no puedes sino acabar en una habitación en El Cairo buscándole a ella el Bósforo de Almásy (el sinoide vascular, el huequecito en el cuello) mientras suena en el tocadiscos Szerelem, amor, esa melancólica canción de cuna húngara, y evocas el vuelo incendiado sobre un oasis perdido. En la película, con guion del propio Minghella (yo lo tengo en mi mesita de noche junto a la novela de Ondaatje, mi Heródoto y ciertos fetiches almásyanos), hay algunas variaciones de la escena de la lectura del episodio de Candaules. Los exploradores, en el campamento de Pottery Hill, concreta el guion, juegan alrededor de una hoguera a girar la botella con una vacía de champán y la prenda es recitar algo. Le toca a Katharine (Kristin Scott Thomas) y cuenta la historia de Candaules mientras Almásy (Ralph Fieness) fija los ojos en ella. Un inciso para recordar que en El paciente inglés salen otras lecturas tan queridas como Anna Karenina, Kim y El último mohicano. Las dos primeras tienen lógica argumental (la novela de Tolstói obviamente, la de Kipling por la presencia de Kip, el zapador sij); a la tercera, la verdad, cuesta algo vérsela aunque no se me ocurre nada más bonito que el que le lean al paciente (supuestamente) inglés las aventuras de Uncas.. Hay otros cuadros que describen el episodio central de la historia de Candaules, como el de Jacob Jordaens, con una mujer del rey muy rubensiana, de 1646, o el controvertido de William Etty, autor mucho mejor pintando traseros que brazos, conocido muy certeramente como La imprudencia de Candaules, de 1830. Pero para mí, el mejor sin comparación es el de Gérôme. Tan obsesionado he llegado a estar con el cuadro que en una ocasión fui a verlo a donde lo tienen, que es bastante a desmano: el Museo de Arte de Ponce, en esa localidad en Puerto Rico (cómo fue a parar allí el Candaules de Gérôme merecería otra crónica). Atravesé toda la isla con el cónsul español Eduardo Garrigues para verlo, pero resultó que estaba en el almacén y no hubo forma de que nos lo sacaran, así que tuvimos que consolarnos (!) con la contemplación de Sol ardiente de junio, la deslumbrante obra de Leighton y la colección de prerrafaelitas que atesora el museo.. También hay otras revisiones literarias del pasaje de Candaules (¡y un ballet de Petipa!). Platón recoge en su República la leyenda de que Giges poseía un anillo que lo hacía invisible, lo que le hubiera evitado muchos líos en el relato de Heródoto. Pero las dos versiones más interesantes y elaboradas de la historia son las de Théophile Gautier (Le Roi Candaule,1844) y la que incluye Mario Vargas Llosa en su estimulante Elogio de la madrastra (1988, Tusquets, La Sonrisa Vertical). Gautier la cuenta con un desaforado orientalismo chorreante de romanticismo que conmovió al propio Victor Hugo. La mujer de Candaules (Nisia, hija del sátrapa persa Megabaze), que aparece montada sobre un elefante y cubierta de ropajes y joyas, es descrita como una diosa cuyo bárbaro pudor la impide mostrarse desvelada a nadie que no sea su marido. En el relato de Gautier, Giges, “le beau”, el bello, la ha visto antes, pues una ráfaga de viento le había descubierto un instante el rostro. A retener una frase del escritor francés: “Las mujeres no se dan sino a aquellos que no las merecen”. Candaules sufre porque al solo poder ver él a su mujer nadie sabe qué tesoro de belleza posee (esa actitud tan masculina que se esencializa en el chiste del náufrago y Claudia Schiffer). Y busca la confidencia de Giges, al que introduce en la cámara real, donde se produce el estriptís involuntario de la reina. “Dejó caer la túnica y el blanco poema de su cuerpo divino apareció de repente en su esplendor, tal que la estatua de una diosa a la que retiran sus envolturas el día de la inauguración de un templo”. Y apunta Gautier, incapaz de describir más: “Hay cosas que solo se pueden escribir en mármol”. En el relato, Giges queda tan impresionado por la visión de Nisia que no le cuesta mucho dejarse convencer para cargarse a Candaules (“meurs ou tue!”). Ella parece que tampoco era inmune al atractivo del oficial. Eliminado el rey, último de los Heráclidas, Giges se ciñe la corona, instaura su propia dinastía, y, zanja Gautier, “vivió feliz y no dejó que nadie viera a su mujer, sabiendo lo que eso le costaría”.. Lo de Vargas Llosa, de declarado género erótico, es muy distinto. El pasaje de Candaules aparece, junto a otros episodios clásicos representados en el arte, en medio de la morbosa historia de la pareja que forman don Rigoberto, su esposa doña Lucrecia (la madrastra del título) y el niño hijo del primero, el espabilado e inquietante Alfonsito, Fonchito, adelantado voyeur y de una perversidad que deja atónito y remite a Bataille. El Candaules que recrea el novelista, con su prosa insuperable, refleja el interés de Rigoberto por el trasero de su señora y de lo que presume ante Giges es de la rotunda “grupa” de la reina. Vargas Llosa, afortunadamente para los que veneramos de manera fetichista la versión de Heródoto y el cuadro de Gérôme (por no hablar del eco en El paciente inglés), se remite al cuadro de Jordaens en su gamberro y sicalíptico relato, dedicado a Berlanga.. Decía que el recuerdo de Candaules que ha dado origen a estas muchas líneas me ha llegado con una ráfaga de arena del desierto líbico. Me la ha enviado Ángel Carlos Aguayo, que ha estado por allí en sus cosas. La dorada arena, en la que he escarbado para ver si estaba enterrado en ella el ejército perdido del rey persa Cambises, que tanto buscó Almásy, venía metida en una botella de agua mineral egipcia de la marca Siwa, que procede de los manantiales del célebre oasis. Siwa es el oasis de Amón, famoso en la antigüedad por su oráculo y que menciona a menudo Herodoto. Y es adonde los beduinos llevan al paciente inglés (Almásy) requemado tras caer con su avión ardiendo en el Gran Mar de Arena. Ángel Carlos ha añadido al envío otra botella de Siwa (Natural Water from the Siwa Oasis, pone en la etiqueta), esta con el agua original, con la bonita sugerencia de que la use para bautizar a mi nieto Mateo. No se me ocurre mejor idea: un bautismo de aventura y de leyenda, con Heródoto en las lecturas, y el conde Almásy de padrino.. Seguir leyendo
Un cuadro de Gérôme y una botella con arena del desierto líbico invitan a repasar la historia que cuenta Herodoto y que aparece en la novela de Ondaatje y la película de Minghella
Ha querido la casualidad o el destino que el resurgir actual del pintor Jean-Léon Gérôme, autor de Pollice verso, vía Gladiator II y Los que van a morir, me haya coincidido con la maravillosa llegada, como si el simún, el ghibli o el khamsin la arrastrara, de arena del desierto. Y no de una arena cualquiera sino una procedente del Gran Mar de Arena del desierto líbico, la tierra sin mapas, los predios extensos, claro, y perdonen por el bucle del que creo que ya no saldré nunca —Al-hamdu lillah!, gracias a Dios—, del conde Almásy, el explorador protagonista de El paciente inglés. Entre las pinturas famosas de Gérôme, aparte de las de gladiadores y cuadrigas como la citada Pollice verso, Course de char o la pavorosa La reentré des félins, con sus leones, tigres y panteras ahítos y sus crucificados carbonizados, figuran algunas que me conmueven especialmente como Bonaparte delante de la Esfinge y Napoleón y sus generales en Egipto (que también habrán inspirado a Ridley Scott, digo yo). Pero sobre todo me chifla La reina Rodope observada por Giges (1859), que recrea el famoso y morboso episodio del monarca lidio Candaules que narra Heródoto en el libro I de su Historia y que aparece en El paciente inglés (la novela de Michael Ondaatje y la película subsiguiente de Anthony Minghella).. Más información. El conde Almásy reaparece en Madrid, en buena compañía. “El tal Candaules”, cuenta el gran historiador griego con su mejor tono para los chismes y lo escabroso, “estaba enamorado de su mujer y, como enamorado, creía firmemente tener la mujer más bella del mundo”, así que no paraba de comentárselo a su oficial favorito, Giges, un gran lancero al parecer. Pensando que este no se lo acababa de creer, le dijo: “Prueba a verla desnuda”. En el convencimiento de que se metía en un lío de narices —como así fue—, Giges trató de rechazar la insólita oferta. Pero el rey se empeñó, y el renuente voyeur acabó escondido en la alcoba real, donde observó, tragando saliva por diferentes motivos, cómo la reina (Heródoto no da el nombre pero según otras fuentes se llamaba Nisia o Rodope) se iba despojando de la ropa hasta quedarse en quitón (sic), la última prenda de lino, que luego se sacó también.. Aprovechando que la mujer de Candaules se daba la vuelta y se dirigía al lecho donde la esperaba el rey, al que todo aquello debía ponerle mucho, pues si no de qué (de hecho la historia ha dado nombre a una práctica sexual, el candaulismo, excitarse al ver a tu pareja desnudarse ante otra persona, que ya es vicio curioso), Giges salió por piernas de la cámara, aunque no antes de que ella lo descubriera. Al día siguiente, la reina, cabreada con toda la operación (Heródoto apunta que entre los lidios “ser contemplado desnudo supone una gran vejación, hasta para un hombre”), le planteó al oficial dos opciones radicales: “O bien matas a Candaules y te haces conmigo y con el reino, o bien eres tú quien debe morir sin más demora para evitar que, en lo sucesivo, por seguir todas las órdenes de Candaules, veas lo que no debes”.. Giges, voyeur malgré lui, optó muy inteligentemente por conservar la vida, y esa noche, “en el mismo lugar en que me exhibió desnuda”, la reina entrega un puñal al oficial, que mata al rey mientras duerme, y, cuenta Heródoto, “se hizo con la mujer y con el reino de los lidios”.. Ralph Fiennes y Kristin Scott Thomas, en ‘El paciente inglés’.. En El paciente inglés, donde el episodio cobra un sentido muy diferente como preámbulo de una arrebatadora relación romántica, el trío lo componen el rico Geofrey Clifton, su mujer Katharine (están recién casados) y el conde Almásy. Los tres forman parte de una expedición en el Gran Mar de Arena y el marido no deja de cantar las excelencias de su esposa y lo enamorado que está de ella, dejándonos un nuevo palabro, “uxoriosness”, amor excesivo por la propia mujer. Pero Katharine, que le ha pedido al conde explorador algo de lectura (lo que nunca es buen síntoma en el viaje de bodas) y este ha acabado dejándole su Heródoto anotado, sin el cual no va nunca al desierto, lee durante una fiesta en las dunas el pasaje de Candaules. Y Almásy señala en el libro de Ondaatje, resumiendo magníficamente la novela: “Esta es la historia de cómo me enamoré de una mujer que leyó determinada historia de Heródoto”. Cuando las cosas empiezan así no puedes sino acabar en una habitación en El Cairo buscándole a ella el Bósforo de Almásy (el sinoide vascular, el huequecito en el cuello) mientras suena en el tocadiscos Szerelem, amor, esa melancólica canción de cuna húngara, y evocas el vuelo incendiado sobre un oasis perdido. En la película, con guion del propio Minghella (yo lo tengo en mi mesita de noche junto a la novela de Ondaatje, mi Heródoto y ciertos fetiches almásyanos), hay algunas variaciones de la escena de la lectura del episodio de Candaules. Los exploradores, en el campamento de Pottery Hill, concreta el guion, juegan alrededor de una hoguera a girar la botella con una vacía de champán y la prenda es recitar algo. Le toca a Katharine (Kristin Scott Thomas) y cuenta la historia de Candaules mientras Almásy (Ralph Fieness) fija los ojos en ella. Un inciso para recordar que en El paciente inglés salen otras lecturas tan queridas como Anna Karenina, Kim y El último mohicano. Las dos primeras tienen lógica argumental (la novela de Tolstói obviamente, la de Kipling por la presencia de Kip, el zapador sij); a la tercera, la verdad, cuesta algo vérsela aunque no se me ocurre nada más bonito que el que le lean al paciente (supuestamente) inglés las aventuras de Uncas.. El conde Almásy (Ralph Fieness) tomando notas en su ejemplar de Herodoto en ‘El paciente inglés’.. Hay otros cuadros que describen el episodio central de la historia de Candaules, como el de Jacob Jordaens, con una mujer del rey muy rubensiana, de 1646, o el controvertido de William Etty, autor mucho mejor pintando traseros que brazos, conocido muy certeramente como La imprudencia de Candaules, de 1830. Pero para mí, el mejor sin comparación es el de Gérôme. Tan obsesionado he llegado a estar con el cuadro que en una ocasión fui a verlo a donde lo tienen, que es bastante a desmano: el Museo de Arte de Ponce, en esa localidad en Puerto Rico (cómo fue a parar allí el Candaules de Gérôme merecería otra crónica). Atravesé toda la isla con el cónsul español Eduardo Garrigues para verlo, pero resultó que estaba en el almacén y no hubo forma de que nos lo sacaran, así que tuvimos que consolarnos (!) con la contemplación de Sol ardiente de junio, la deslumbrante obra de Leighton y la colección de prerrafaelitas que atesora el museo.. También hay otras revisiones literarias del pasaje de Candaules (¡y un ballet de Petipa!). Platón recoge en su República la leyenda de que Giges poseía un anillo que lo hacía invisible, lo que le hubiera evitado muchos líos en el relato de Heródoto. Pero las dos versiones más interesantes y elaboradas de la historia son las de Théophile Gautier (Le Roi Candaule,1844) y la que incluye Mario Vargas Llosa en su estimulante Elogio de la madrastra (1988, Tusquets, La Sonrisa Vertical). Gautier la cuenta con un desaforado orientalismo chorreante de romanticismo que conmovió al propio Victor Hugo. La mujer de Candaules (Nisia, hija del sátrapa persa Megabaze), que aparece montada sobre un elefante y cubierta de ropajes y joyas, es descrita como una diosa cuyo bárbaro pudor la impide mostrarse desvelada a nadie que no sea su marido. En el relato de Gautier, Giges, “le beau”, el bello, la ha visto antes, pues una ráfaga de viento le había descubierto un instante el rostro. A retener una frase del escritor francés: “Las mujeres no se dan sino a aquellos que no las merecen”. Candaules sufre porque al solo poder ver él a su mujer nadie sabe qué tesoro de belleza posee (esa actitud tan masculina que se esencializa en el chiste del náufrago y Claudia Schiffer). Y busca la confidencia de Giges, al que introduce en la cámara real, donde se produce el estriptís involuntario de la reina. “Dejó caer la túnica y el blanco poema de su cuerpo divino apareció de repente en su esplendor, tal que la estatua de una diosa a la que retiran sus envolturas el día de la inauguración de un templo”. Y apunta Gautier, incapaz de describir más: “Hay cosas que solo se pueden escribir en mármol”. En el relato, Giges queda tan impresionado por la visión de Nisia que no le cuesta mucho dejarse convencer para cargarse a Candaules (“meurs ou tue!”). Ella parece que tampoco era inmune al atractivo del oficial. Eliminado el rey, último de los Heráclidas, Giges se ciñe la corona, instaura su propia dinastía, y, zanja Gautier, “vivió feliz y no dejó que nadie viera a su mujer, sabiendo lo que eso le costaría”.. El Gran Mar de Arena, donde Herodoto sitúa el ejército perdido del rey persa Cambises II.Thierry Hennet (Getty). Lo de Vargas Llosa, de declarado género erótico, es muy distinto. El pasaje de Candaules aparece, junto a otros episodios clásicos representados en el arte, en medio de la morbosa historia de la pareja que forman don Rigoberto, su esposa doña Lucrecia (la madrastra del título) y el niño hijo del primero, el espabilado e inquietante Alfonsito, Fonchito, adelantado voyeur y de una perversidad que deja atónito y remite a Bataille. El Candaules que recrea el novelista, con su prosa insuperable, refleja el interés de Rigoberto por el trasero de su señora y de lo que presume ante Giges es de la rotunda “grupa” de la reina. Vargas Llosa, afortunadamente para los que veneramos de manera fetichista la versión de Heródoto y el cuadro de Gérôme (por no hablar del eco en El paciente inglés), se remite al cuadro de Jordaens en su gamberro y sicalíptico relato, dedicado a Berlanga.. Decía que el recuerdo de Candaules que ha dado origen a estas muchas líneas me ha llegado con una ráfaga de arena del desierto líbico. Me la ha enviado Ángel Carlos Aguayo, que ha estado por allí en sus cosas. La dorada arena, en la que he escarbado para ver si estaba enterrado en ella el ejército perdido del rey persa Cambises, que tanto buscó Almásy, venía metida en una botella de agua mineral egipcia de la marca Siwa, que procede de los manantiales del célebre oasis. Siwa es el oasis de Amón, famoso en la antigüedad por su oráculo y que menciona a menudo Herodoto. Y es adonde los beduinos llevan al paciente inglés (Almásy) requemado tras caer con su avión ardiendo en el Gran Mar de Arena. Ángel Carlos ha añadido al envío otra botella de Siwa (Natural Water from the Siwa Oasis, pone en la etiqueta), esta con el agua original, con la bonita sugerencia de que la use para bautizar a mi nieto Mateo. No se me ocurre mejor idea: un bautismo de aventura y de leyenda, con Heródoto en las lecturas, y el conde Almásy de padrino.. Babelia. Las novedades literarias analizadas por los mejores críticos en nuestro boletín semanal. Recíbelo
EL PAÍS